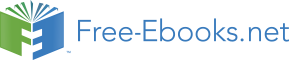Toribio de Velasco, que por andar siempre de plaza en calle, era testigode aquel abandono en que los infelices desvalidos yacían, comenzó ámezclarse entre los muchachos, y con palabras dulces y persuasivas,procuraba atraerse á los más pequeños y menos maleados, regalándolesestampas y dulces, y haciéndoles que les prestasen ya alguna atención, yal aire libre, recitábales la doctrina ó algunas máximas de moral de lasmás sencillas.
Así anduvo nuestro buen hombre por los años de 1720 y 24 y era muyfrecuente encontrarlo por la mañana y tarde, ya en el monte delBaratillo, bien junto á una puerta, ó bien en medio de una plazuelarodeado de muchachos á los cuales daba enseñanza, y tan de la confianzade algunos fué haciéndose Toribio con paciencia y dulzura, que las horasen que tenía costumbre de dar su lección, poníase en el extremo de unacalle ó plazoleta y allí sacaba de debajo de su capa raída y sucia unacampanilla que agitaba con fuerza, y á su toque se veían de distintaspartes acudir á los niños, que más de una vez dejaban instintivamente eljuego para rodear al pobre montañés y escuchar sus toscas palabras.
Ni las burlas de los incorregibles ni lo penoso de la espontánea tarea,hiciéronle flaquear, llegando á conseguir, después de muchos meses, quevarios de los muchachos fueran á su pobre casa de la calle del Peral,con lo que ya pudo decir que había echado los cimientos á su futuroinstituto.
Allí atrajo también á algunos hijos de vecinos pobres, y con laslimosnas que él mismo pedía, y sacrificando sus escasísimos ahorros,pudo luego alquilar un departamento en una casa de vecindad de laAlameda, donde en Julio de 1725 llegó á reunir, con cierto carácter deescuela, á muchos niños, consiguiendo también comprar vestidos á 18 delos más abandonados, los cuales se recogieron y allí pasaron lasprimeras clases de enseñanza.
Había por entonces ya cundido la noticia de la meritoria obra de Toribiode Velasco y llegado á oídos del arzobispo y del Asistente, y entoncesuna persona interesada en ello, sin dar su nombre, envió á la casa 50ducados, con lo que puede decirse que comenzaron sus fondos.
Tan rápidos fueron en adelante los progresos del benéficoestablecimiento, y tanta la actividad desplegada por su fundador, queaquél hubo de trasladarse á edificio más amplio en la calle Real de sanMarcos, al sitio de la Inquisición Vieja, y un escritor sevillano dice áeste propósito:
«Apesar de no contar con ninguna renta, el número de niños crecía pormanera, que llegaban en el año de 1727 á ciento, por lo que fuénecesario trasladarse.... y proveerse de maestros de escribir y contar,y aun de gramática latina, por si alguno se inclinaba al estadoeclesiástico: también se dispusieron talleres en que aprendiesen losoficios de zapateros, sastres, polaineros, cardadores de lana y otros deprimera necesidad, de lo que, informado el rey, lo socorrió con diez milpesos, y además mandó á la Ciudad que le proporcionaran sitio apropósitopara que labrase casa, cuyo real decreto fué cumplido, señalándose unabien espaciosa fuera de la puerta de Triana, como quiera que ya constabade ciento y cincuenta niños, cuya subsistencia se apoyaba sólo en lacaridad sevillana.»
No llegó Toribio de Velasco á ver instalada su casa en dicho punto, puesanciano y enfermo, murió en la tarde del día 23 de Agosto de 1730,siendo trasladado con gran pompa su cadáver desde la calle Real de sanMarcos, al convento de san Pablo, en que fué sepultado, y en sutestamento dejó elegido sucesor de su puesto á un su compañero que lehabía ayudado hasta allí, llamado Antonio Manuel Rodríguez, el cualprocuró durante el tiempo que estuvo al frente del establecimiento,seguir las huellas del fundador.
En 1738, no habiendo podido realizarse el proyecto del edificio en lasafueras de la puerta de Triana, se trasladó la escuela á una casa de laCalzada á la Cruz del Campo, de donde pasó en 1776 á ocupar el edificiode san Hermenegildo, residencia que fué de los jesuítas, donde estuvohasta que se trasladó en 1785 á la plaza de Pumarejo y á un espaciosoedificio, en que permaneció hasta su extinción, primero en 1823 ycompleta en 1836.
Puede decirse que, cuando el heredero de Toribio de Velasco, AntonioManuel, dejó la casa en 1749, comenzó á decaer tan útil establecimiento,que desde entonces administró un eclesiástico del que dice Matute que«de cuyo poco celo é inteligencia, resultó un lastimoso atraso,habiéndose reducido á 50 el número de niños.... y se puede asegurar que(el establecimiento) jamás volvió á ver los felices días de sufundación.»
No son muy abundantes las noticias que existen de la primitiva fundacióndel hermano Toribio, y las más importantes á más de las que dan Asensio,Collantes y los papeles del conde del Aguila, se encuentran en un libroque vió la luz en Madrid en 1766, escrito por el padre Baca y cuyotítulo es el siguiente:
—« Los toribios en Sevilla breve noticia de la fundación de suhospicio, su admirable principio, sus gloriosos progresos y el infelizestado en que al presente se halla: su autor el M. R. P. Fr. GabrielBaca, de la orden de la Merced, etcétera. La da á luz para ejemplo yacción de gracias al Todo-Poderoso, D. Miguel Carrillo, canónigo deaquella santa Patriarcal Iglesia, y la dedica al rey nuestro señor, comopadre el más poderoso de sus vasallos pobres y desvalidos.—Madrid,etcétera, 1766.»
Nada más que una confusa memoria queda hoy de aquel bienhechor de losniños desvalidos, de aquel pobre Toribio de Velasco, que con almacándida y buena, llevó á cabo en nuestra ciudad una de las obras másmeritorias que pueden darse.... Sevilla no ha dedicado hasta ahora unsolo recuerdo al que hizo bien desinteresadamente; y en la poblacióndonde tantos nombres que nada dicen se ostentan en las vías públicas,aún no se ha ocurrido á nadie siquiera el poner á una calle el nombre de Toribio de Velasco.
LA FIESTA DE LOS SASTRES
El gremio de sastres, que siempre ha sido muy numeroso en Sevilla,cuando el viaje á esta ciudad de Felipe V en 1729, se propuso obsequiaral rey, ardiendo en entusiasmo monárquico de tal modo y manera, que ensu obsequio dejase atrás cuanto en el mismo sentido pudieran hacerotros.
Así fué que nada se les ocurrió á los buenos alfayates que formaban laHermandad de san Mateo, más ingenioso que el organizar una cabalgataalegórica con el título de El piadoso Eneas de las Españas, la cualfué cosa de ver, y bien merece que me ocupe de ella, siguiendo con todafidelidad las relaciones contemporáneas, que por lo puntuales yverídicas no han de prestarse á dudas.
En la organización de tal cabalgata es seguro que exprimieron su magínlos sastres, ayudados, tal vez, por algunos de los más doctos ingenios,logrando ser el asombro de la ciudad.
Salió la cabalgata á ver á los reyes llevando delante el pregonero, losministros de la justicia y los escribanos, todos ellos vestidos contrajes de colorines, que, á juzgar por la descripción que de ellosconozco, aunque embobaran á las gentes sencillas, eran harto ridículos yestrafalarios.
Seguían á éstos nada menos que 66 sastres, precedidos de un clarinero,vestidos de turcos, á su manera, con mucho de cintajos y medias lunas,estandartes y escudos, donde iban escritos pésimos versos en elogio delrey, que no había más que pedir.
Y á los turcos seguían 40 alfayates más á caballo, y luego una cuadrillanumerosa á pie con chupas y sombreros de plumas, y los cuales llevabanunos tarjetones con ingeniosidades de este tenor:
«La
aguja,
que
es
nuestro
timbre,
despunta
por
esos
aires
pirámides
y
monumentos
de
Filipo
Quinto
el
grande.
Dédalos
son,
no
dedales
nuestros
blasones,
pues
todos
saben
volar
en
obsequio
de
nuestros
reyes
gloriosos.
Para
hacer
á
nuestros
reyes
obsequio
que
bien
les
venga,
ha
sido
tan
corto
el
tiempo
que
apenas
está
de
prueba.
En
obsequio
de
unas
bodas
este
gremio
contribuye
al
ver
de
estas
voluntades
y
coronas
el
pespunte.
De
telas
del
corazón
este
festejo
tejido,
con
los
que
en
él
se
han
cosido
hebras
los
afectos
son.
Presto
para
tanta
fiesta
se
echaron
nuestros
hilvanes,
que
para
tales
esfuerzos
siempre son bravos los sastres.»
Por último, después de la tal cuadrilla venía el carro alegórico del Piadoso Eneas de las Españas, mescolanza religiosa-mitológica-teatral,en la que iba una figura representando á Felipe V en forma de Eneas,otro á san Fernando y otro á la Sibila, que tenía el doble significadode representar también á la Virgen María, para aclaración de lo cualllevaba un tarjetón con estos versos:
« María,
mejor
Sibila,
no
á
Eneas,
sino
á
Filipo,
le
muestra
en
Fernan
tercero
de que en Lis, Leon y Castillo.»
En el carro alegórico se mostraba también el antiguo pendón de lahermandad de los sastres, que tenía por patrón á san Mateo, y cerrabapor último toda aquella comitiva un buen número de danzantes y cantoresque entonaban versos en loor del monarca, de la reina y de lospríncipes.
Con gran parsimonia y lucimiento, fué recorriendo las calles de Sevillala alegoría del Piadoso Eneas de las Españas, sin que nada se opusieraá su esplendor, siendo todo del particular agrado de Felipe V, cosa quecolmó en extremo los deseos de los alfayates, los cuales, con el fin deque su acto quedase inmortalizado, mandaron escribir y publicaron unfolleto describiendo toda la fiesta, folleto que fué impreso el mismoaño de 1729 por la viuda de don Francisco Leefdael, y en el cual seleían estas palabras al frente del soneto dedicatorio:
Al muy alto y muy poderoso monarca, árbitro de dos mundos, á Felipe V,el animoso rey de las Españas, el gremio de sastrería de Sevilla humildesaluda y reverente obsequia.
¡Lástima que el nombre del anónimo poeta, que se despachó á su gusto enaquellas intrincadas ingeniosidades, no haya pasado á la posteridad!
CON LUZ... Y Á OSCURAS
Cuando las sombras de la noche se extendían sobre Sevilla en aquellostiempos de la Inquisición y de los monarcas absolutos, era preciso serhombre de más de mediano valor para atreverse á recorrer solo lascalles, la mayoría de las cuales eran estrechas, tortuosas y en las queabundaban las lóbregas travesías, las encrucijadas sombrías y losrincones misteriosos y los pesados arquillos de feísimo aspecto.
Los faroles y candilejas que las hermandades solían poner en retablos ycruces que tanto abundaban, era el único alumbrado que podía guiar altranseúnte en aquellas tinieblas, por las que se resistían á penetrar enno pocos barrios las rondas y las patrullas que de tiempo en tiempotenían obligación de recorrer sus demarcaciones.
Los criminales, los ladrones, la gente de malísimo vivir, eranúnicamente los paseantes que desde el toque de la Queda hasta ser dedía vagaban por las calles, y rara era la mañana en que en lascollaciones de la Feria, san Vicente, santa Cruz, la Macarena ó sanPedro, no aparecía algún hombre muerto ó se tuviese noticia de algunacasa robada ó de algún atropello bárbaro cometido entre las sombras y elsilencio.
Dueña en absoluto era la gente maleante de la ciudad por las noches, yúnicamente en alguna gran solemnidad, se solían hasta las nueve ó lasdiez iluminar las casas por el vecindario por apremiantes órdenes delAsistente.
Hasta el siglo XVIII no se les ocurrió á las autoridades locales lafeliz idea de que estableciendo alumbrado público, podrían evitarsemuchos desmanes que favorecidos por las sombras se cometían, y á esteefecto se ensayó el plan que ya en otras capitales se había llevado ácabo.
Era en 1732 Asistente interino don Manuel Torres, y á este buen señor,así como á su inmediato sucesor, don Rodrigo Caballero Illanes, se debenlos primeros ensayos de alumbrado, pues ordenaron al vecindario quedesde las primeras horas de la noche del invierno de aquel año hasta lasdoce, los vecinos colocasen en las ventanas de sus casas faroles quedisipasen de algún modo las espesas tinieblas.
El día 15 de Octubre comenzó á cumplirse lo ordenado por lasautoridades, y es curioso el hacer constar que hubo una verdaderaoposición por parte de la gente de los barrios bajos á la novedad delos faroles, dándose con frecuencia el caso que apenas eran encendidosmuchos de ellos, los mozos de barrio y algunos pájaros de cuentadestruían á pedradas los cristales, volviendo á dejar las calles enaquellas sombras que tanto favorecían sus planes.
Así continuaron las cosas muchos años, apesar de los edictos de 1754,1757 y 1758, siendo inútiles cuantos esfuerzos se hicieron por obligar árespetar el alumbrado, que siguió constituído únicamente por losfarolillos que adornaban las cruces y retablos, que sostenían sushermandades y cofradías.
En 1760 el Asistente, D. Ramón Larrumbe, dando una prueba de cultura,volvió á tomar disposiciones sobre el asunto, y el día 27 de Octubre sefijó é hizo publicar un bando en el cual se leen estos párrafos:
«Manda el señor Asistente que todos los vecinos de esta ciudad, barriode Triana y sus arrabales, desde 1.º de Noviembre próximo hasta fin deAbril del año que viene, pongan faroles en lo exterior de las casas, queden luz á las calles y pasos públicos; lo que han de ejecutar desdemedia hora después de oraciones hasta las once de la noche: pena al quecontraviniere lo mandado, de dos ducados por la primera vez, cuatro porla segunda y ocho por la tercera, aplicándose dichas multas al ministro,soldado ó persona que denunciare la contraversión en el todo ó parte delo mandado...» Y más adelante se añadía: «Que desde las once de lanoche en adelante, ningún vecino de cualquier calidad y condición quesea, pueda andar sin luz por las calles, llevándola por sí ó por suscriados con linterna, farol, acha ó mechón; pena al que contravenga,siendo persona distinguida, de seis ducados de multa con la referidaaplicación; y al que no sea de esta circunstancia se le tendrá porpersona sospechosa, y se le tendrá en la cárcel, para que averiguado sumodo de vivir, se le dé el destino correspondiente, etc., etc.»
Por último, se acordaba que á las ocho de la noche se cerrasen todos losbodegones, botillerías y tabernas, adoptándose otras disposiciones paramantener el sosiego y la seguridad de la ciudad.
Pero tales acuerdos, apesar del buen celo que el Asistente y susdelegados tuvieran, no fueron bien cumplidos ni mucho menos como seordenaba, y lo del alumbrado público vino á quedar como antes durantediez años poco más ó menos, aun habiéndose repetido los bandos en 1761y 1766.
En el bando de 20 de Octubre de 1770, se volvió con más energía áencarecer la necesidad del alumbrado, por el Asistente D. Pablo deOlavide, añadiendo esto, que da idea de cómo andaba la seguridad públicapor las noches en las calles de Sevilla:
«Habiendo acreditado la experiencia no se había podido evitar que enhoras extraordinarias transiten personas sospechosas, pues en fraudede ellas se ha verificado encontrarse sujetos de esta clase después delas doce de la noche, con la cautela de llevar luz é ir separados paraque no se les pudiese detener por las rondas: considerando su señoríaque en semejantes horas nadie sin motivo urgente debe estar fuera de suscasas y que el mero hecho de carecer de esta legítima causa leconstituye en sospecha», se ordenaba que fueran detenidos cuantosvecinos fuesen encontrados, como medida más expedita.
Disposición fué esta, que se confirmó y amplió más tarde en otro bandodel mismo Olavide de 22 de Octubre de 1772, en el que se lee: «Todapersona que se encuentre después de dada las doce de la noche hasta elprimer toque del alba, que no sean sujetos conocidos, en quien desdeluego se excluye toda sospecha y que aunque lleve luz y vaya solo, no severifique causa legítima urgente que le precise á transitar á aquellahora, cuya verificación (¡!) se haya de hacer en el pronto por la rondaó patrulla que lo aprediesen, y no acreditándose la urgencia, se pongapreso y haga justificación de su vida y costumbres para tomar laprovidencia correspondiente conforme á lo que resulte...»
Ya se ve, pues, que entre el mal alumbrado y la gente non sancta, eraharto arriesgado transitar por las calles en los buenos tiempos de la fey de las venerandas tradiciones, pudiendo decirse que apesar derepetirse nuevos bandos sobre alumbrado en 1777 y 1779, hasta 1791 nocontó Sevilla con un verdadero servicio, gracias al Asistente Ábalos,que, por cuenta del Ayuntamiento y cargando una contribución á lospropietarios de casas, colocó faroles en todas las calles, los cualesfaroles eran de forma adecuada y de dos mecheros, durando el alumbradodesde 1.º de Octubre de 1792 al 24 de Junio de 1793, las noches que nohacía luna, y terminando en el comienzo del verano.
D. José Ábalos nada olvidó para el mejor resultado de la reforma, y áeste fin montó un cuerpo de celadores ó faroleros á los cuales ordenabaque «los mozos del alumbrado deben aderezar sus faroles diariamente,de forma que se hallen corrientes para encenderlos á las horasseñaladas; cada uno recorrerá su partido de continuo para avivar el quese amortigüe ó encender el que se apague con atraso. Estas maniobras lashan de hacer con actividad y prontitud: para ello y que no tengadisculpa, han de ser mirados mientras lo ejecuten con la detención ypreferencia debida al público, á quien sirven, no deteniéndose conpretexto alguno á que siga su ruta por las personas más privilegiadas».
Desde los tiempos de Ábalos el alumbrado público siguió con diversasalternativas, siendo objeto de lucro para contratistas y negocio seguropara algunos graves señores, en perjuicio del pueblo en general, hastaque don José Manuel Arjona, hacia 1827, lo reorganizó con muy buenacuerdo, estableciendo los faroles triangulares sobre pescantes dehierro.
En 1839 tenía Sevilla mil faroles de un nuevo sistema inaugurado en 13de Agosto de 1836, faroles de reverbero que causaron no poca admiracióndel pueblo.
Por último, terminaré estos apuntes consignando que al establecerse elgas, la calle de las Armas fué la primera que tuvo el nuevo alumbrado,poniendo término á aquellos tiempos en que nuestros abuelos tenían denoche la ciudad con luz... y á oscuras.
UN HOSPITAL DE PERROS
No sólo en el extranjero, y en estos nuestros tiempos de sociedadesprotectoras de animales han existido hospitales y casas donde secuidasen con el mayor esmero á los irracionales para procurar suconservación, tan útil á la sociedad. En Sevilla y en el siglo XVIII,existió un hospital perruno, cosa que quizá muchos ignoren, y acerca delcual he de escribir algunas líneas.
Hacia fines del año 1763, comenzó á iniciarse en la raza canina de lapoblación una enfermedad algo extraña, la cual atacaba á los chuchos con tanta violencia, que en dos ó tres días eran muertos.
Esto, que al principio no llamó mucho la atención, atrájola luegopoderosamente cuando en Abril y á principios de Mayo, se recrudeció detal manera la enfermedad, que por las mañanas aparecieron las calles deSevilla llenas de perros de todas castas que habían muerto durante lanoche.
Preocupadas ya con esto las autoridades locales y temiendo que aquellaepidemia perruna fuese contagiosa y pusiese en peligro al vecindario, elbuen Asistente, que lo era á la sazón don Ramón Larrumbe, dirigióse á laSociedad de Medicina en 26 de Mayo, á fin de que este Cuerpointerviniera en el asunto, y, examinando detenidamente á los canesatacados, informase del riesgo que pudiera ofrecer á la salud pública.
Por lo pronto el Ayuntamiento se encargó de enterrar á los perros en unsitio determinado, extramuros de la ciudad, nombrándose también unacomisión del Cabildo que auxiliase á los doctores en sus trabajos.
La Real Sociedad de Medicina, que había tenido su origen hacia 1697, ycuyos estatutos fueron aprobados por el rey en 1700, estaba entoncesestablecida en la calle de Levíos, y allí, en habitaciones convenientesque dispusieron al efecto, acordó la Sociedad trasladar á los canesenfermos, formando el hospital perruno.
Dice Matute en sus Anales que los chuchos estaban allí muycuidadosamente asistidos y que se «separaban en los diversosdepartamentos, según el grado que advertían en su enfermedad»,consignando también que para asistirlos se nombraron á seis enfermeros,prosiguiendo en tanto los doctores sus estudios para dar con elpadecimiento y los medios de combatirlo.
Preciso es confesar que hubo el mayor acierto, pues el plan de curaciónempleado dió unos resultados excelentes, de tal modo, que lasdefunciones perrunas comenzaron á disminuir con gran complacencia de losamos, que volvían á recuperar sanos y salvos á sus mastines, pechones,rateros, galgos y podencos, cuyas vidas habían visto en peligro.
La epidemia desapareció á fines de Julio y Agosto por completo,dictaminando los doctores que el mal no había sido contagioso, como sepensó, y que fué un catarral maligna con ofensa á los pulmones(palabras de Matute), ampliándose luego todo lo ocurrido y loscaracteres de la enfermedad en el trabajo que más tarde insertó laSociedad de Medicina, en el tomo VI de sus Memorias.
Véase cómo los sevillanos de 1764 se mostraron humanitarios con la razacanina, hasta el punto de darla un hospital, raza tan maltratada luego,que en 1812 se ordenó por bando, que se matasen sin contemplacionescuantos perros vagaban por la ciudad y que aún es víctima de los lacerosmunicipales, que de tan cruel persecución las hacen blanco.
LA ROSA PÉREZ
Una de las cómicas más aplaudidas y festejadas de los públicos deAndalucía, á fines del siglo XVIII, era Rosa Pérez, la cual dió no pocoque hablar con sus galanteos, y tuvo gran número de ardientespartidarios, que en más de una ocasión riñeron por ella apasionadasdisputas, tan frecuentes en aquellos tiempos entre los aficionados alteatro.
Tenía la actriz lindo palmito y gracia natural, con lo que, como era desuponer, andaban por ella muchos galanes bebiendo los vientos y haciendono pocas locuras, algunas de las cuales fueron bastantes ruidosas, dadoque á la comedianta no le desagradaban las aventuras.
Su repertorio era muy vario, y cuentan que se distinguía, no sólo en ladeclamación, sino en el canto, para el cual poseía muy felicescondiciones, habiendo memoria de que los mayores triunfos los obtuvo porsu voz, dotada de raro atractivo.
Dejando para los que escriban la historia del arte escénico el seguirpaso á paso la carrera artística de la Rosa Pérez, á quien suscontemporáneos elogiaron mucho, diré sólo que esta carrera tuvosúbitamente fin, término y acabamiento, cuando no lo esperaban,ciertamente, los finos apasionados de la actriz, ni el público, quetantas y tantas veces le había aplaudido al verla en escena interpretarlos más diversos papeles.
El día 2 de Febrero de 1800, el convento de santa María la Real, deSevilla, vióse engalanado y lleno de concurrencia, en la que figurabanmuy señaladas personas de la ciudad, las cuales presenciaron laprofesión religiosa de la antes tan aplaudida y festejada actriz RosaPérez, que se convirtió en sor Rosa de Jesús María.
Los motivos que impulsaron á aquella linda mujer de no vulgar talento árenunciar á la vida y sepultarse en las frías lobregueces de unclaustro, no es cosa que yo sepa y nada apuntaré por no alterar loshechos con suposiciones más ó menos gratuítas; pero sí es cierto que ála profesión de la actriz, se dió por la gente devota gran resonancia,que los padrinos fueron de la más encumbrada nobleza y que la solemnidadtuvo un brillo y esplendor inusitado.
Y para que nada faltase en aquel acto, arrojáronse á los concurrentes endiversas ocasiones, durante la función, multitud de aleluyas, en lascuales un poeta anónimo, que firmaba F. M. C., quizá antiguo admiradorde la cómica, esprimió su ingenio en octavas reales, alusivas al acto,algunas de las cuales eran del tenor de estas que á título de curiosidadreproduzco:
Rosa,
sin
duda
alguna
que
nacistes
para
aplausos:
los
hombres
admirastes:
al
mundo
con
tu
acento
sorprendistes,
y
elogios
de
las
gentes
escuchastes.
Desengañada,
al
claustro
te
vinistes
y
aquí
el
reposo
con