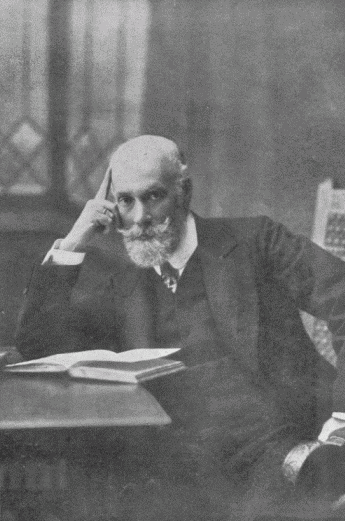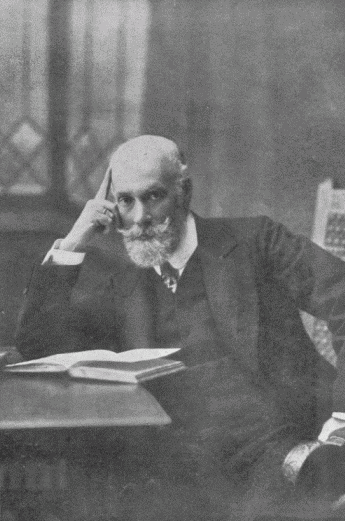
OBRAS COMPLETAS
DE
D. ARMANDO PALACIO VALDÉS
TOMO I
EL IDILIO DE UN ENFERMO
MADRID
Librería de Victoriano Suárez.
PRECIADOS, NÚMERO 48.
1894
ES PROPIEDAD DEL AUTOR
MADRID.—Hijos de M. G. Hernández, Libertad, 16 dup.º
CAPÍTULOS: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV, XV, XVI, XVII
DEDICATORIA
A mi hijo.
Con grata sorpresa pude averiguar que algunas de las obras que helanzado a la publicidad estaban agotadas y otras a punto de estarlo. Fuepasión incontrastable de mi ánimo, no esperanza de lucro o de gloria, laque me arrastró a novelar en esta edad tan poco feliz para las musas.Desde que, recién salido de las aulas, entregué mis primeras cuartillasa la imprenta, vi claramente que no era ésa la vía para lograr loshalagos de la vanidad ni los regalos del cuerpo.
Nuestra nación se halla desde hace algunos años con disposiciónindiferente, más bien hostil, hacia todas las manifestaciones delespíritu. La pasión de lo útil, un sensualismo omnipotente,
invade
ala
sociedad
española,
y
muy
singularmente a esa clase media que en laprimera mitad del siglo tantas y tan gallardas muestras dio de su amor alo justo y a lo bello. La juventud, de quien suelen partir los impulsosgenerosos, los anhelos espirituales, no se ocupa actualmente sino enabrirse paso a codazos para llegar al poder, a la influencia, a lacomodidad. Mi padre me decía que, en su tiempo, viendo un joven errarsolitario con un libro entre las manos, se podía apostar a que estelibro era de versos. El tuyo te dice que actualmente hay seguridad deque el libro es la ley municipal o un compendio de Derechoadministrativo.
¿Caminamos
por
este
sendero
a
la
civilización
y
alengrandecimiento de la patria, o vamos derechos a la barbarie y aldesprecio de las naciones cultas? Tú o tus hijos lo sabréis.
Yo moriréantes de que se averigüe.
De todos modos, a nadie se le oculta que las letras cuentan con pocosapasionados en España. La prensa periódica, en vez de difundirlas yalentarlas, contribuye no poco con su desvío a la tristeza y languidezen que vegetan. Es más; la facilidad que el primer advenedizo logra (acondición de solicitarlo) para ver sus producciones, malas o buenas,ensalzadas hasta las nubes, demuestra mejor aún el desdén con que semiran.
Pero como no existe en este mundo tan relativo nada absolutamente buenoo malo, pienso que hay en tal desvío algún motivo para regocijarse.Cuando las letras se hallan en auge y agitan y apasionan al público yengendran disputas y encienden la cólera de los críticos, me parecepunto menos que imposible que el escritor se sustraiga a la influencianociva de tanto ruido.
El anhelo del aplauso y las ventajas materialesque consigo arrastra por una parte, y por otra el temor a las censurasde los críticos, le turban, le excitan, le impiden, en suma, escribircon aquella serenidad sin la cual se hace imposible la producción de unaobra de arte duradera. Ya no consulta libremente el oráculo de lanaturaleza, sino las aficiones de un público tornadizo o el gusto dealgún crítico irascible, pedante y ramplón.
Por fortuna, de tales plagas, que abundan en Francia y en otrasnaciones, nos vemos libres los escritores españoles. Aquí, ni el interéscon que el público acoge nuestras obras puede seducirnos, ni el látigode la crítica debe inspirarnos cuidado alguno. Disfrutamos de envidiablelibertad. El literato español sabe de antemano que, escriba en una formao en otra, sea osado o comedido, páguese del arte y la medida, o escribacuantos desatinos le acudan a la mente, sea realista, o romántico, oclásico, el resultado ha de ser poco más o menos él mismo.
Y si alguna rara vez el público y la prensa tejen coronas, no sonciertamente para los que cultivan su arte con amor y respeto, sino paraquienes le ofrecen manjares picantes y llamativos. El vulgo no agradeceque se le deleite suavemente, que se le haga pensar y sentir. Paraotorgar su aplauso es preciso que el escritor le deslumbre o por elnúmero de obras, o por su desmesurada magnitud, o por el relumbrón delos efectos, o con descripciones aparatosas y prolijos análisis decaracteres, tan prolijos como falsos, o con un lenguaje arcaico ypedantesco. El vulgo desprecia lo sincero, lo natural, lo armónico. Paraobtener su admiración
precisa
ser
un
poco
charlatán
y
cursi.
Escritoresconozco de indisputable mérito, tanto en España como fuera de ella, aquienes si se les quitase los granitos de charlatanería con que sazonansus obras, dejarían en el mismo punto de ser populares.
Pero sobre todas las cosas de este mundo, el hombre adocenado odia lamedida. Nada le enfurece tanto como ver una obra proporcionada yarmónica. Al que la produce dipútale desde luego por artista apocado yenclenque. Componer obras monstruosas, emitir ideas estupendas, no decirjamás algo que no sea completamente nuevo, inaudito, aunque sea undesatino: tal es el secreto para sujetarle. Un día se entusiasmará concualquier escritor francés que identifique las pasiones humanas a losciegos impulsos de las bestias, que describa nuestros amores con lalibertad brutal y repulsiva que si se tratase de los de un toro y unavaca: al siguiente caerá de hinojos ante un místico ruso que tenga apecado el amor conyugal y niegue a los tribunales el derecho a juzgar alos delincuentes. En una u otra forma adorará eternamente la locura o lacharlatanería.
Los que como yo aborrecen lo excesivo no alcanzarán jamás sus favores.¿Qué importa? Aunque me agrada el aplauso público, mi espíritu no vivede él. La gloria se encuentra entre las cosas que Séneca considera preferibles, no entre las necesarias.
Puedo vivir feliz sin laadmiración del vulgo y los elogios de la prensa; tanto más cuanto quede casi todos los países civilizados del globo recibo testimonios desimpatía que me alientan y me calman.
Y, sin embargo, te lo confieso ingenuamente, hijo mío, aunque renunciosin dolor a los homenajes de los revisteros y a sus adjetivosarrulladores, no puedo menos de sentir tristeza pensando que jamás seréel héroe de una de esas ovaciones nocturnas con que la muchedumbreobsequia a sus favoritos. No soy hipócrita; me alegraría de llegarsiquiera una noche en la vida a mi casa como un cónsul, precedido delictores con las fasces en alto o rodeado de cirios encendidos, comoNuestro Señor Sacramentado cuando se digna visitar a los enfermos.
Me consuelo imaginando que los dioses me han concedido el gusto de lasartes y alguna escasa habilidad en una de ellas para embellecer y hacerfelices los días de mi vida, no para dejarlos correr en medio de lasmiserables inquietudes que engendra el amor propio. Me consueloasimismo con la idea de que también en materia de triunfos el exceso sepaga cruelmente. La medida no es sólo la esencia del arte, sino que loes también del mundo entero, como afirmaba Pitágoras. Tanto vivopersuadido de ello, que juzgo locura, como Horacio, hasta el exceso enla virtud.
Insani sapiens nomen ferat, æquus iniqui Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam.
Siempre he tenido la intuición de esta gran verdad, que nutrió al pueblomás grande que ha pisado la tierra y produjo el arte más asombroso. Encasi todas mis obras se hallará como tendencia más o menos ostensible.Desgraciadamente, como la reflexión y el estudio no la habíanconfirmado, me aparté de ella en diversas ocasiones. Falsos conceptosunas veces, otras estímulos de vanidad literaria, me arrastraron ahacerlo.
Me arrepiento, en primer término, de haber principiado a novelardemasiado pronto. En la edad juvenil se puede ser excelente poetalírico, pero no cultivar con acierto un género tan objetivo como lanovela realista. Sólo en la edad madura es dado al artista emanciparsede los lazos con que su sensibilidad le ata al mundo fenomenal yadquirir la calma, la perfecta serenidad necesaria para concebir ypenetrar en el carácter de sus semejantes.
Asimismo deploro el empleo de ciertos efectos de relumbrón que hallarásen algunas de mis obras. Cuando salieron de mi pluma ten por seguro queno atendía al consejo de las musas, sino al gusto depravado de un vulgofrívolo y necio.
Me pesa, finalmente, de haber escrito más de lo que debiera.
Lafecundidad tal como el vulgo de los críticos la entiende es, en miopinión, un vicio, no cualidad digna de aplauso. Para que las obras dearte se acerquen a la perfección y nazcan viables, es menester que senutran antes largo tiempo en el cerebro y se trabajen con sosiego. No seme oculta que hay espíritus privilegiados a quienes basta poco tiempopara engendrar y producir frutos delicados; pero juzgo que ni aun aestos mismos les perjudicará un saludable retraso. Recuérdese el ejemplode Goethe, que concibió a los veinte años la idea de Fausto y no terminósu inmortal poema hasta los ochenta. Actualmente, oprimidos unas vecescon el afán de lucro, otras con la pasión de la gloria, los queescribimos para el público vivimos en una fiebre devoradora deproducción. El público exige a cada instante novedades: es menesterservírselas, aunque vayan hilvanadas. Si no aparece cada poco tiempo unlibro nuevo en los escaparates de los libreros, pensamos con terror quese nos va a olvidar, sin prever que ése es el medio más seguro paraello; porque ese público cuya atención anhelamos cautivar a toda costaes un Saturno que devora nuestros pobres libros sin digerirlos: es igualque le den a mascar carne de dioses o piedras berroqueñas.
No, compañeros, no: tratemos de producir obras sazonadas, sacando denuestro ingenio todo el partido posible. Quien haya producido una solaobra en su vida, si es bella, jamás será olvidado. No nos fatiguemos endilatar nuestra popularidad agradando a la muchedumbre, sino en obtenerla aprobación de los pocos hombres de gusto que existen en cadageneración.
Éstos son los que al cabo imponen su criterio. Si así nofuese, si el renombre del escritor dependiese de la turbamulta, ni el Quijote, ni la Iliada, ni la Divina Comedia, ni ninguna de lasobras maestras del ingenio humano, serían estimadas en lo que merecen.
La fecundidad del escritor no debe medirse por el número de sus obras,sino por el tiempo que éstas duran en la memoria de los hombres.Escritor fecundo es aquel que a través de las edades hace sentir suinfluencia, fecundiza con su obra el pensamiento de la posteridad,vive con todas las generaciones, las acompaña, las instruye, les hacegozar y sentir. En este supuesto, Cervantes con un solo libro es másfecundo que Lope de Vega con sus millares de comedias.
Lejos, pues, de enorgullecerme por el número de obras que llevoescritas, me avergüenzo pensando en los grandes escritores que traslarga y laboriosa vida no han producido otro tanto. Es un vicio de laépoca al cual tampoco he podido sustraerme.
Nadie recorrerá las muchas páginas que seguirán a ésta con igualpaciencia que tú, hijo mío. En ellas leerás la historia íntima de mipensamiento. Sobre ellas he exprimido la sangre de mi corazón. A ti telas dedico, no a ningún prócer que las ponga bajo su amparo, no a ningúncrítico que las defienda y las alabe.
Alguna vez, leyéndolas, laslágrimas se agolparán a tus ojos.
¡Llora, sí! Harta razón tendrás paraello. Por debajo de la ficción verás palpitar la tremenda realidad,adivinarás los tormentos de tu padre y tu propia desdicha. Lo que paralos demás es fábula más o menos divertida, para ti será triste y solemneconfesión.
Poco vale desde el punto de vista del arte, pero he gozadoescribiéndola. No hay medio más eficaz de suavizar nuestros dolores, deaplacar nuestra cólera y arrojar el veneno de las pasiones que verlasreflejadas en el espejo de una obra de arte.
Ninguna otra recompensa espero. Estoy plenamente satisfecho. Pero si alrecorrer el mundo, cuando llegues a la edad viril, escuchando tu nombre,algunos ojos brillan con simpatía, algunas manos se extienden hacia ti,será quizá que alguien recuerde todavía los cantos de tu padre.Estréchalas, hijo mío: recibe esta simpatía como una herencia sagrada.Corta es, pero ha sido ganada con alegría y sin mancilla.
Il a tout, il a l'art de plaire,
Mais il n'a rien s'il ne digère.
VOLTAIRE.
I
Abriose la puerta y entró en la sala un joven flaco, que saludó a loscircunstantes inclinando la cabeza. Las dos señoras, sentadas en eldiván de damasco amarillo, y el caballero de luenga barba, situado alpie del balcón, le examinaron un momento sin curiosidad, contestando conotra levísima cabezada.
El joven fue a sentarse cerca del velador quehabía en el centro, y se puso a mirar las estampas de un librolujosamente encuadernado.
Reinaba silencio completo en la estancia esclarecida a mediassolamente. La luz del sol penetraba bastante amortiguada al través delas persianas y cortinas. Detrás de la puerta del gabinete vecinopercibíase un rumor semejante al cuchicheo de los confesonarios.
El caballero de la barba se obstinaba en mirar a la calle por lasrendijas de la persiana, dándose golpecitos de impaciencia en el muslocon el sombrero de copa. Las señoras, sin despegar los labios y consemblante de duelo, paseaban la mirada repetidas veces por todos losrincones de la sala, cual si tratasen de inventariar la multitud deobjetos dorados que la adornaban con lujo de relumbrón.
Al cabo de buen rato de espera, se entreabrió la puerta del gabinete yescucháronse las frases de cortesía de dos personas que se despiden. Laseñora que se marchaba cruzó la sala con una hermosa niña de la mano yse fue dando las buenas tardes. El doctor Ibarra asomó la cabeza calva yvenerable, diciendo en tono imperativo:
—El primero de ustedes, señores.
Adelantose con prontitud el caballero impaciente. Y volvió a reinar elmismo silencio.
El joven flaco siguió hojeando el libro de estampas, que era un tratadode indumentaria, sin hacerse cargo del minucioso examen a que le estabansometiendo las dos señoras del diván. Era casi imberbe, dado que eltenue bozo que sombreaba su labio superior no merecía en conciencia elnombre de bigote. A pesar de esto, se comprendía que no era yaadolescente. Los lineamientos de su rostro estaban definitivamentetrazados y ofrecían un conjunto agradable, donde se leían claramente lossignos de prolongado padecer. Alrededor de los ojos negros y brillantesadvertíase un círculo morado que les comunicaba gran tristeza; en lospómulos, bastante acentuados, tenía dos rosetas de mal agüero, para elque haya visto desaparecer deudos y amigos en la flor de la vida.
En tanto que el barbado caballero se estuvo dentro con el doctor,nuestro joven continuó repasando los preciosos cromos del libro con susdedos tan finos, tan delicados, que parecían hacecillos de huesosprontos a quebrarse. ¿Pero con tales manos puede un hombre trabajar? ¿Sepuede defender? Eran las preguntas que a cualquiera le ocurriríanmirándolas. Las señoras del diván contempláronlas con lástima y sehicieron una leve señal con los ojos, que quería decir: ¡pobre joven!Después se hicieron otra señal, que significaba: ¡qué pantalones tanbonitos lleva, y qué bien calzado está! Indudablemente aquel muchacholes fue simpático. La vieja se irritó en su interior contra las mujeresinfames, como hay muchas en Madrid, que se apoderan de los chicos y lesbeben la sangre, al igual de las antiguas brujas. La joven pensóvagamente en salvarle la vida a fuerza de amor y cuidados.
—El primero de ustedes, señores—dijo nuevamente el doctor Ibarra,despidiendo al caballero, que salió grave y erguido como un senadorromano.
Las dos señoras avanzaron lentamente hacia el gabinete. Antes deencerrarse, la niña dirigió una mirada de inteligencia al joven flaco,tratando sin duda de decirle: «No soy yo la que vengo a consultar; esmi madre. Gracias a Dios, yo estoy buena y sana para lo que usted gustemandar.» Los labios del joven se plegaron con sonrisa imperceptible ysiguió examinando el pintoresco manto de un caballero de la Orden deAlcántara que le había dado golpe, al parecer. No obstante, de vez encuando volvía los ojos con zozobra hacia la puerta del gabinete.
Tratabainútilmente de reprimir la impaciencia. Aquellas señoras tardaban muchomás de lo que había contado. Dejó el libro, se levantó, y como no habíanadie en la sala, se puso a dar vivos paseos sin perder de vista elpestillo, cuyo movimiento esperaba.
Al cabo de media hora sonó por finla malhadada cerradura; pero aún en la puerta se estuvieron las señoraslargo rato despidiéndose. Cuando terminaron, la niña le miró: «No tengola culpa de que usted haya esperado tanto: ha sido mamá ¡que es tanpesada!» El joven contestó con otra mirada indiferente y fría y entró enel gabinete. La niña salió de la sala con un nuevo desengaño en elcorazón.
Era el célebre doctor Ibarra un anciano fresco y sonrosado, pequeñito,con ojos vivos y escrutadores, todo vestido de negro.
El gabinete dondedaba sus consultas distaba mucho de estar decorado con el lujo cursi yempalagoso de la sala. Se adivinaba que el doctor, al amueblarla, siguióel modelo de todas las salas de espera, al paso que en el gabinete habíaintervenido más directamente con sus gustos y carácter un tantoestrafalarios, resultando una decoración severa y modesta, no exenta deoriginalidad. La mesa en el centro, las paredes cubiertas de libros, yel suelo también, dejando sólo algunos senderos para llegar al sofá y ala mesa. Por uno de ellos condujo el doctor, de la mano, a nuestrojoven, hasta sentarlo cómodamente, quedándose él en pie y con las manosen los bolsillos. Después de permanecer inmóvil algunos instantesexaminando con atención el rostro desencajado de su cliente, dijoponiéndole una mano en el hombro:
—¿Es la primera vez que viene usted a esta consulta?
—Sí, señor.
—Bien; diga usted.
El joven bajó la vista ante la mirada penetrante del médico, y profiriócon palabra rápida, donde bajo aparente frialdad se traslucía laemoción:
—Vengo a saber la verdad definitiva sobre mi estado. Estoy enfermo delpecho. El médico que me ha reconocido dice que me encuentro en segundogrado de tisis pulmonar, y por si la ciencia tiene aún algún remediopara mi mal, me dirijo a usted, que está reputado como el primer médicoque hoy tenemos.
—Muchas gracias, querido—contestó el doctor, dirigiéndole una largamirada de compasión.—Le reconoceré a usted y le diré mi opinión confranqueza, pues que así lo desea... Pero antes de que
procedamos
alreconocimiento,
necesito
saber
los
antecedentes de su enfermedad...Vamos a ver... ¿Cuánto tiempo hace que está usted enfermo?
—En realidad, puedo decir que lo he estado siempre. Apenas recuerdohaber gozado un día de completa salud. Siempre he tenido una naturalezamuy enclenque, y he padecido casi constantemente... unas veces de uno yotras veces de otro...
generalmente del estómago.
—¿Malas digestiones?
—Sí, señor; siempre han sido muy difíciles.
—¿Con dolores?
—No los he tenido hasta hace poco. Durante la niñez he padecido mucho.A los catorce o quince años empecé a sentirme mejor, a comer con másapetito y me puse hasta gordo, dado, por supuesto, mi temperamento; peroal llegar a los veinte, no sé si por el mucho estudiar o el desarreglode las comidas, o la falta de ejercicio, o todo esto reunido, volvierona exacerbarse mis enfermedades, y puedo decir que, durante una largatemporada, mi vida ha sido un martirio. Después mejoré cambiando devida; pero he vuelto a recaer hace ya algún tiempo.
—¿A qué ocupaciones se dedica usted?
El joven vaciló un instante y repuso:
—Soy escritor.
—Mala profesión es para una naturaleza como la suya.
Lascircunstancias con que ustedes trabajan generalmente... a las altashoras de la noche, hostigados por la premura del tiempo... la falta deejercicio... y el trabajo intelectual, que ya de por sí esdebilitante... ¿Y dice usted que de algún tiempo a esta parte se harecrudecido la enfermedad del estómago?
—El estómago, no tanto: lo peor es la gran debilidad que siento en todomi organismo desde hace tres o cuatro meses. Una carencia absoluta defuerzas. En cuanto subo cuatro escaleras, me fatigo. No puedo levantarel peso más insignificante...
—¿Ha tenido usted algún síncope, o siente usted mareos de cabeza?
—Mareos, sí, señor; pero nunca he llegado a perder el sentido.
Sinembargo, en estos últimos tiempos he temido muchas veces caerme en lacalle.
—¿Tose usted?
—Hace un mes que tengo una tosecilla seca, y el lunes he esputado unpoco de sangre. Me alarmé bastante y fui a consultar con un médico queconocía...
—¿La sangre vino en forma de vómito o mezclada con saliva?
—Nada más que un poquito entre la saliva.
—Antes, ¿no había usted consultado?
—Sí, señor, muchas veces; pero como se trataba de una enfermedadcrónica, me iba arreglando con los antiguos remedios: el bicarbonato, lamagnesia, la cuasia...
—Bien; deme usted la mano.
El doctor Ibarra estuvo largo rato examinando el pulso del joven.Después, observó con atención sus ojos, bajando para ello el párpado.Quedose algunos momentos pensativo.
—Desearía reconocerle el pecho.
—Cuando usted guste. ¿Es necesario que me desnude?
—Sería mejor. Aquí no hace frío.
El joven empezó a despojarse velozmente. Parecía tranquilo a primeravista. No obstante, quien le observase con cuidado, notaría que habíacrecido un poco la palidez de su rostro, y que tenía las manos trémulas.Cuando estuvo desnudo de medio cuerpo arriba, interrogó con la miradaal médico. Éste consideró el miserable torso que tenía delante, conprofunda lástima. Las costillas pudieran contarse a respetabledistancia: el cuello salía de sus estrechos hombros largo y delgado, yadornado con prominente nuez. Hízole seña de que se tendiese en el sofáy fue a sacar de un armario el estetoscopio. Después se coloco derodillas al lado del sofá, y comenzó el reconocimiento. El doctor seentretuvo largo rato a palpar y repalpar el pecho, apoyando los dedos ydando sobre ellos repetidos golpecitos. En el lado derecho algo le llamóla atención, porque acudía allí con más frecuencia. Nada turbaba elsilencio del gabinete. El joven observaba de reojo la fisonomíaimpasible del doctor. Una mosca se puso a zumbar tristemente en torno deellos. Pero aún más triste zumbaba el pensamiento por el cerebro denuestro enfermo, quien sentía escapársele la vida cuando se hallaba enlos umbrales. Todos los instantes de dicha que había gozado acudieron entropel a su imaginación: la vida se le presentó engalanada y risueña,como una mujer hermosa que le esperase: hasta sus dolores y quebrantosle parecieron amables en aquel momento en que le iban a notificar quedejaría de sentirlos para siempre. No obstante, si sus ideas y recuerdosle pusieron triste, no consiguieron enternecerle. Había en su alma talfondo de entereza y orgullo, que consideraba indigno asustarse con laperspectiva de la muerte.
El doctor tomó el instrumento, se lo puso sobre el pecho y aplicó eloído.
—Tosa usted... así... no tan fuerte... Ahora respire usted con fuerza yacompasadamente.
Hubo un largo silencio.
—Vuélvase usted un poquito... así... Tosa usted otra vez...
Basta...Respire usted con fuerza...
Nuevo silencio, durante el cual el enfermo comenzó a acariciar una ideahorrible.
—Ahora hable usted.
—¿De qué quiere usted que hable?
—Recite versos, ya que es usted literato.
—Bueno, recitaré los que más me convienen en este momento—repuso eljoven sonriendo con amargura. Y empezó a decir en voz alta la admirablepoesía de Andrés Chenier, titulada Le Jeune malade.
Cuando hubo recitado algunos versos, el médico le interrumpió:
—Basta... Siga usted respirando tranquilamente.
Tornó a reinar el silencio. Un larguísimo rato se estuvo el médico conel oído atento a lo que en las profundidades del pecho de nuestro jovenacaecía, explorando los más leves movimientos, los ruidos másimperceptibles, como el ladrón que fuese de noche a penetrar en unacasa. A veces creía sentir los pasos de la muerte, como el soldado losde su enemigo, y la frente del anciano se arrugaba, pero volvía aserenarse al momento, adquiriendo expresión indiferente. Su atención eracada vez más profunda. En tanto, el paciente tenía fijos en el techo losojos, donde empezaban a dibujarse las señales de una sombría decisión.Las cejas se fruncían: las negras pupilas despedían miradas cada vez másduras y tristes.
El doctor levantó al fin la cabeza, y preguntó fríamente:
—¿Qué médico le ha dicho a usted que estaba en segundo grado de tisis?
—Ninguno—repuso el enfermo con la misma frialdad.
El anciano se puso en pie vivamente, y le miró lleno de estupor. Despuésse santiguó exclamando:
—¡Jesús qué atrocidad!—Y sonriendo con benevolencia:—Ha hecho usteduna locura, joven. ¿Que hubiese usted ganado con que le dijera que semoría?
—Saberlo de un modo indudable.
—Muchas gracias; ¿y después?
—Después... después... después yo no sé lo que hubiera pasado.
—Sí, lo sabe usted... pero más vale que no lo diga.
Afortunadamente, leha salido bien la treta; porque no necesito decirle que no tiene ustedningún pulmón lesionado: sólo hay un leve desorden en las funciones. Loque usted tiene, salta a la vista de cualquiera, porque lo lleva escritoen el rostro: es la enfermedad del siglo XIX, y en particular de lasgrandes poblaciones. Está usted anémico. La dispepsia inveterada quepadece no acusa tampoco ninguna lesión en el estómago, y esperfectamente curable. No tiene usted, por consiguiente, nada que temer, por ahora. Recalco estas palabras para que usted comprenda que urgeponers